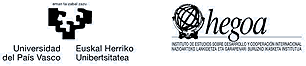Seguridad humana
Karlos Pérez de Armiño y Marta AreizagaSeguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se alcanza no mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino con la consecución del desarrollo humano, es decir, garantizando la capacidad de cada cual para ganarse la vida, satisfacer sus necesidades básicas, valerse por sí mismo y participar en la comunidad de forma libre y segura.
El concepto de seguridad humana, aunque ya utilizado por algunos previamente, se difundió a partir de ser tratado por el pnud en su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994. De hecho, la seguridad humana está estrechamente vinculada al concepto de desarrollo humano: si éste se define como la ampliación de las opciones de la persona, aquélla significa la seguridad para poder llevarlas a cabo. El nuevo concepto de seguridad humana, por tanto, ha venido a complementar y ensanchar el de desarrollo humano, pues aquélla es base necesaria para éste, y viceversa.
Al igual que el concepto de desarrollo humano surgió a fines de los 80 como una propuesta para superar la visión convencional del desarrollo entendido como mero crecimiento económico, el de seguridad humana nació a principios de los 90 como resultado de los enfoques críticos formulados durante décadas a la concepción clásica de la seguridad. Se trata de una idea todavía en estado germinal, pero que ha cobrado cierto relieve a raíz de los cambios habidos al concluir la Guerra Fría, y que encierra un notable potencial transformador.
1) Evolución del concepto de seguridad
El concepto clásico de seguridad, que sigue siendo el dominante, se centra en la defensa militar de la soberanía, la independencia y la territorialidad del Estado, frente a posibles agresiones externas. Su justificación teórica se encuentra sobre todo en el llamado paradigma realista de las relaciones internacionales, según el cual, al faltar una autoridad mundial efectiva, aquéllas se caracterizan por la tendencia al caos y la guerra, razón por la que cada Estado tiene que perseguir su propia seguridad a través del incremento de su poder político y militar. Evidentemente, como los críticos han ido poniendo de relieve, es ésta una concepción excesivamente limitada: se centra en el Estado, olvidando a sus ciudadanos, al tiempo que se ciñe a las amenazas militares del exterior, sin considerar otras fuentes de inseguridad, tanto de origen global como interno, como las económicas y medioambientales.
Desde los años 60, sin embargo, este paradigma comienza a ser cuestionado por diferentes enfoques críticos, cuyas aportaciones han contribuido a la gestación de la noción de seguridad humana. El primero de ellos es el llamado paradigma globalista o transnacional, para el cual el mundo es un espacio global, con numerosos actores además de los Estados, que presentan multitud de interrelaciones entre sí. Su contribución en cuanto a la seguridad radica en haber incrementado la conciencia sobre nuevos riesgos para la seguridad (crisis económicas, amenazas medioambientales, delincuencia internacional, etc.), que tienen una dimensión transfronteriza, y cuyas soluciones nunca podrán arbitrarse a escala nacional, ni desde la rivalidad entre “nosotros” y “ellos”, sino que deberán basarse en la cooperación internacional.
Un segundo paradigma crítico es el estructuralista o de la dependencia, __centrado en el estudio de las causas estructurales del subdesarrollo en los países pobres. Éste rompió con la asunción convencional de que la seguridad de los ciudadanos y la de los países era lo mismo, al afirmar que la denominada __seguridad nacional en realidad no es otra cosa que la seguridad de las elites en el poder. La auténtica inseguridad de las clases pobres radicaría en la insatisfacción de sus necesidades básicas por culpa de unas estructuras económicas y políticas injustas, en suma, de lo que Galtung (1971) y otros denominaron la violencia estructural.
Estos embriones formulados en los 60 y 70 acaban cuajando en los 80 en una nueva perspectiva, la que propugna una seguridad común y comprehensiva que dé respuesta a una nueva realidad. Se trata de un pensamiento caracterizado por la multidimensionalidad, pues además de las militares se perciben otras nuevas amenazas (convulsiones económicas, catástrofes naturales, violaciones masivas de derechos humanos, migraciones masivas, etc.); y también por la interdependencia, pues muchas de las amenazas son transfronterizas y globales, y ya no pueden encontrar respuesta en la defensa militar de las fronteras nacionales, sino en la cooperación internacional.
Esta perspectiva de la seguridad común y multisectorial es desarrollada por diferentes autores a lo largo de los 80, en un debate que alcanzará su apogeo a finales de esa década y principios de la siguiente. Además, gracias sobre todo a diferentes informes de expertos, algunos de sus contenidos acaban penetrando para fines de los 80 en el discurso de diversos mandatarios y organismos internacionales. En este sentido, cabe destacarse que la visión multidimensional, interdependiente y cooperativa de la seguridad apareció formulada por primera vez en el informe de 1982 de la Comisión Independiente sobre Cuestiones de Desarme y Seguridad, más conocida como Comisión Palme, titulado Seguridad Común: Un Programa para el Desarme, que se inspiró en la tradición escandinava de investigación para la paz. Posteriormente, en 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en su informe Nuestro Futuro Común, también contribuyó a incluir en la agenda política internacional la interdependencia existente entre la seguridad económica (o desarrollo sostenible) y la seguridad medioambiental, subrayando por ejemplo la relación causal entre la deuda externa, el subdesarrollo y la sobreexplotación de los recursos. Ese mismo año, el enfoque multidimensional fue asumido también por la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarme y desarrollo, en la que se afirmó que la seguridad contiene aspectos no sólo militares, sino también económicos, sociales, humanitarios, medioambientales y de derechos humanos.
Del mismo modo, desde la segunda mitad de los 80, varios autores, como Thomas (1987), definen la inseguridad como resultado sobre todo de la insatisfacción de las necesidades básicas de los individuos, por diferentes causas posibles (degradación medioambiental, desastres naturales, acelerado crecimiento demográfico, etc.). Esta evolución conceptual que supone tomar a la persona, en lugar de al Estado, como sujeto último de la seguridad, guarda relación con el creciente peso que durante las últimas décadas han cobrado en las relaciones internacionales por un lado los individuos como actores capaces de generar cambios y por otro los criterios éticos (derechos humanos, acción humanitaria[Acción humanitaria:debates recientes, Acción humanitaria:fundamentos jurídicos, Acción humanitaria: principios , Mujeres y acción humanitaria , Acción humanitaria:concepto y evolución], etc.) en contraposición a las cuestiones militares (Barbé, 1995:287-91).
En el avance de ese concepto de seguridad global y para todas las personas, no constreñida al espacio de un Estado, una contribución decisiva ha sido la de los movimientos sociales que trabajan en áreas como la paz, el medio ambiente, el desarrollo o los derechos humanos. Gracias a sus enfoques transfronterizos y centrados en los más vulnerables, han contribuido a superar las barreras del lenguaje realista, que se expresaba en términos de “nosotros” y “ellos”, de amigo y enemigo, de ciudadano nacional y de extranjero (Tickner, 1995:190). Del mismo modo, también el feminismo ha contribuido desde mediados de los 80 a la dimensión personal de la seguridad, que depende no sólo de la condición de ciudadano de un determinado país, sino de categorías individuales como el género. En efecto, desde ese campo se ha subrayado no sólo que la seguridad militar se ha considerado siempre una función militar masculina que ha excluido a las mujeres, sino que éstas sufren otras fuentes de inseguridad distintas a las agresiones militares extranjeras (como la violencia doméstica o la explotación laboral).
En suma, hacia fines de los 80 era ampliamente aceptada, al menos en el mundo académico, la necesidad de ensanchar la agenda de la seguridad más allá de lo militar. Esta perspectiva se reforzó aún más desde entonces, al acabar la Guerra Fría. Por un lado, la disminución del riesgo de guerra nuclear como tema omnipresente ha ayudado a incluir en la agenda diversas nuevas amenazas ya citadas, que requieren soluciones multilaterales. Por otro lado, se ha registrado un notable aumento de los conflictos civiles y de las emergencias complejas, que difícilmente son explicables desde el paradigma realista clásico, pues no son causados por agresiones externas sino en gran medida por factores políticos, económicos y culturales de tipo interno (quiebra del Estado y de la economía, exacerbación étnica, actuación de señores de la guerra, etc.). Así, en estos casos sirve de poco la defensa armada de las fronteras, o los análisis basados en la alta geopolítica, el interés nacional y el equilibrio militar entre Estados, cuando gran parte de las causas se engendran a escala local.
En definitiva, gran parte de los conflictos civiles actuales, como dice Duffield (1991), son resultado del fracaso de un modelo de desarrollo que ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población. Parece obvio que la alternativa sería entonces una seguridad definida en base no a las fronteras, sino a las posibilidades del desarrollo humano de cada persona, que por supuesto vendrán condicionadas por aquellos factores individuales que hacen que cada una disponga de más o menos capacidades o tenga mayor o menor vulnerabilidad (edad, género, etnia, lugar de residencia, etc.).
2) Formulación de la seguridad humana
La evolución que hemos descrito con relación al cuestionamiento de la visión clásica de la seguridad sienta las bases de un nuevo concepto, el de seguridad humana. Éste es utilizado ya a fines de los 80 y principios de los 90 por algunos autores, así como por el Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Ghali, en 1992 en su documento programa de paz, en el que formula recomendaciones para reforzar la capacidad de actuación de Naciones Unidas en materia de paz y seguridad internacionales en el nuevo contexto de la post-Guerra Fría.
Sin embargo, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quien precisa su contenido y lo difunde mediante su Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994, a partir de lo cual recibe mayor atención de diferentes medios académicos. Como hemos observado, tal evolución teórica había llegado a un punto en el que la seguridad quedaba ya inextricablemente unida al bienestar socioeconómico de las personas. No es extraño, por tanto, que el PNUD haya asumido la reflexión sobre la seguridad humana como una vía para ampliar y profundizar en los contenidos de su noción del desarrollo humano.
Tal y como la formula, si el desarrollo humano consiste en un proceso de ampliación de la gama de opciones y capacidades de las personas, la seguridad humana consiste en que las personas puedan ejercer tales opciones de forma libre y segura, con una relativa confianza en que las oportunidades de hoy no desaparezcan mañana. Implica que todas las personas tengan la capacidad de ganarse la vida y satisfacer sus necesidades básicas, de estar en condiciones de valerse por sí mismas y de participar en la comunidad. En otras palabras, es la seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se alcanza mediante el desarrollo humano y no mediante las armas y los ejércitos.
Ambos conceptos están así estrechamente interrelacionados, y tanto los éxitos como los fracasos de uno inciden en los del otro. Los logros en materia de desarrollo humano permiten consolidar la seguridad humana, en tanto que el fracaso de tal desarrollo humano genera privación, hambre, tensiones étnicas, etc., y por tanto inseguridad y violencia. Por su parte, una mejora de la seguridad humana repercute favorablemente en el desarrollo.
Ante las nuevas amenazas, queda sin valor la concepción tradicional de la seguridad como seguridad armada, militar, territorial, vinculada más con el Estado nación que con las personas. Frente a esa visión defensiva y estrecha, el nuevo concepto de seguridad humana tiene un carácter “integrador” y “globalizador”, por cuanto no se basa en la fuerza de los ejércitos sino en la satisfacción de las necesidades universales básicas mediante la participación solidaria de todos en los beneficios del desarrollo. En definitiva, el eje ha basculado de la seguridad del territorio hacia la de las personas, y de buscarla mediante las armas a hacerlo buscando el desarrollo humano sostenible. En consecuencia, frente a la visión tradicional centrada en la disuasión y el conflicto, se revaloriza la cooperación para el desarrollo internacional como vía para alcanzar la seguridad.
La seguridad humana tiene dos dimensiones básicas: la libertad respecto a las necesidades básicas (que éstas se vean cubiertas) y la libertad respecto al miedo (amenazas, represión, etc.). Las amenazas a la seguridad humana pueden ser crónicas (hambre, enfermedad, represión, etc.) o pueden consistir en perturbaciones repentinas de la vida cotidiana, y pueden deberse a factores naturales o humanos. Tales amenazas pueden ser multitud, pero según el PNUD podríamos agruparlas en siete categorías básicas, correspondientes a otros tantos tipos de seguridad humana.
Cada tipo de seguridad humana se puede ver amenazado por diferentes factores, entre los que hemos señalado en la tabla sólo algunos a modo de ilustración. Como indica el PNUD (1994:43), sería deseable desarrollar indicadores que permitieran medir tales amenazas, y con los cuales se podrían construir sistemas de alerta temprana que permitieran evaluar el riesgo de desestructuración socioeconómica y de desintegración política, de forma que ayudaran a prever y evitar los conflictos. Sin embargo, en algunos de esos campos no se dispone aún de indicadores precisos.
Además de las ya dichas, algunas otras características de la seguridad humana merecen también ser destacadas: a) La seguridad humana es una preocupación universal, que es aplicable a todas las personas en todo el mundo. Algunas de las fuentes de inseguridad son particulares a determinado lugar o colectivo, pero otras son comunes a toda persona. b) Muchas amenazas a la seguridad humana no son fenómenos aislados geográficamente, sino que rebasan las fronteras nacionales alcanzando dimensiones internacionales, a lo que contribuye crecientemente el proceso de globalización en todos los órdenes (crisis económica, conflictos étnicos, narcotráfico, terrorismo, deterioro medioambiental, etc.). c) La seguridad humana se centra en atajar las causas de las crisis y los conflictos, lo cual le confiere un carácter preventivo de las crisis humanitarias, la desintegración social y los conflictos. Por tanto, en la medida que ahorra costes tanto económicos como humanos, resulta más eficiente que la ayuda humanitaria que trata de aliviar las crisis cuando ya se han desencadenado (ver prevención de conflictos; prevención ante desastres).
| Tipos de seguridad humana y sus amenazas | ||
| Tipo de seguridad humana | Características | Amenazas/Indicadores |
| Seguridad económica | Disponibilidad de ingresos básicos, procedentes del trabajo, el Estado o los mecanismos de ayuda tradicionales (en el ámbito de la familia o comunidad) | Aumento del desempleo, reducción de los salarios reales, aumento de la inflación, pérdida de los bienes productivos, aumento de disparidad de ingresos entre ricos y pobres |
| Seguridad alimentaria | Disponibilidad de alimentos y de recursos con los que acceder a ellos | Deterioro del consumo, agotamiento de las reservas alimentarias, aumento de los precios de alimentos, descenso de la producción per cápita de alimentos y aumento de la dependencia de importaciones |
| Seguridad en salud | Cuerpo sano, entorno en condiciones de salubridad, cobertura del sistema sanitario | Aumento de insalubridad, propagación de epidemias, deterioro del sistema sanitario, empeoramiento del acceso al agua potable |
| Seguridad medioambiental | Equilibrio ecológico, sostenibilidad del desarrollo | Deterioro de los ecosistemas local y mundial, agotamiento de los recursos |
| Seguridad personal | Ausencia de violencia física | Incremento de diferentes tipos de violencia física (represión política, agresiones extranjeras, conflictos civiles étnicos o religiosos, delincuencia, malos tratos a mujeres y niños), narcotráfico, etc |
| Seguridad proporcionada por la comunidad | Protección dada al individuo por la comunidad, familia o grupo étnico (protección física, ayuda material, sentimiento de grupo e identidad cultural, etc.) | Prácticas opresivas por parte de comunidades tradicionales (mano de obra forzada, trato cruel a la mujer, discriminación étnica), deterioro del tejido cívico |
| Seguridad política | Respeto a los derechos fundamentales del individuo, garantías democráticas | Incremento de la represión política (encarcelamientos, torturas, desapariciones, censura), violaciones de derechos humanos, y autoritarismo; desintegración del Estado nación por rivalidades (étnicas, religiosas, políticas), escalada del gasto militar |
Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD (1994).
La seguridad humana implica un desafío importante, en la medida que requiere análisis multidisciplinares capaces de captar las causas complejas que determinan las condiciones de inseguridad de una persona. La seguridad ya no le compete sólo a las relaciones internacionales y a los estudios estratégicos, sino que entra, por ejemplo, en el campo de la economía, la ciencia política, la antropología o los enfoques de género.
Por otro lado, hablar de seguridad humana implica superar la visión etnocéntrica presente en la concepción clásica y en la disuasión nuclear, donde la preocupación se refería a la seguridad de las superpotencias y sus aliados europeos, con lo que los conflictos se transferían hacia los países del Tercer Mundo. Pero, lo que es más importante aún, ofrece una concepción mucho más ajustada a la realidad de estos países. En muchos de ellos, el Estado es una realidad débil, semifragmentada y carente de legitimidad, por lo que la seguridad de su territorialidad y soberanía puede tener poco que ver con los intereses de sus ciudadanos, y en los cuales las amenazas reales para la mayoría de la población provienen no de posibles ataques externos, sino de su alta vulnerabilidad y la insatisfacción de sus necesidades básicas.
El enfoque de la seguridad humana, por último, encierra sin lugar a dudas importantes implicaciones políticas tanto para los gobiernos nacionales como para la cooperación internacional. Del mismo modo que para la seguridad convencional se han armado ejércitos y se han constituido sistemas defensivos, para aplicar el enfoque de la seguridad humana sería necesario implementar políticas nacionales e internacionales que garantizaran a todas las personas la capacidad de tomar parte en el desarrollo (políticas contra la pobreza, programas de acción positiva, empoderamiento de los sectores más vulnerables, promoción de los derechos humanos tanto civiles y políticos como económicos y sociales, etc.). Hablar de seguridad humana, por tanto, plantea exigencias, objetivos y medios diferentes a los que se derivan meramente del concepto tradicional de seguridad. En suma, se trata de una visión innovadora que, como la noción de desarrollo humano, puede contribuir al cambio social. K. P., con M. A.
Bibliografía
- Barbé, E. (1995), Relaciones Internacionales, Tecnos, Madrid.
- Both, K. (1994), "Strategy", en Groom, A. J. R. y M. Light (eds.), Contemporary International Relations: A Guide to Theory, Pinter Publishers, Londres y Nueva York, pp. 109-127.
- Comisión de Gestión de los Asuntos Públicos Mundiales (1995), Nuestra comunidad global, Alianza Editorial, Madrid.
- Duffield, M. (1991), War and Famine in Africa, Oxfam Research Paper, nº 5, Oxfam Publications, Oxford.
- Galtung, J. (1971), "A structural theory of imperialism", en Journal of Peace Research, nº 8, pp. 81-117.
- Horrigan, B. L. y T. Karasik (1999), "Security Studies", en Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, vol. 3, Academic Press, Nueva York, pp. 271-278.
- Pettiford, L. (1996), "Changing Conceptions of Security in the Third World", Third World Quarterly, vol. 17, nº 2, pp. 289-306.
- PNUD (varios años), Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México/Mundiprensa Libros, Madrid.
- Thomas, C. (1987), In Search of Security: The Third World in International Relations, Lynne Rienner, Boulder (Colorado).
- Tickner, J. A. (1995), "Re-visioning Security", en Booth, K. y S. Smith (eds.), International Relations Theory Today, Polity Press, Cambridge, pp. 175-197.
Ver Otros
- Pobreza humana