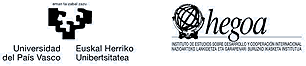Género, Marcos para el análisis de
Clara MurguialdayConjunto de conceptos, relaciones, instrumentos y procedimientos que operativizan el análisis de género de una realidad determinada.
Desde mediados de los años 80, investigadoras y planificadoras preocupadas por mejorar la participación de las mujeres en los procesos y beneficios del desarrollo, vienen realizando esfuerzos para aplicar el análisis de género en el campo de la planificación, con el objetivo de que los agentes del desarrollo dispongan de una serie de instrumentos que les permitan llevar a cabo el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones teniendo en cuenta su impacto en las vidas de las mujeres.
Los diversos marcos analíticos construidos hasta la fecha responden a este propósito. Cada uno refleja un determinado enfoque sobre la situación de las mujeres y la meta de la igualdad de género (ver género, igualdad de); contiene –en mayor o menor medida– pretensiones descriptivas, analíticas o normativas, y suministra procedimientos para identificar y evaluar las acciones de desarrollo. Dependiendo de los propósitos con que son diseñados, los marcos pueden ser utilizados como una herramienta para:
a) el análisis: proporcionan maneras de examinar las dinámicas de un grupo;
b) la planificación: presentan los aspectos clave en una forma simplificada, con el objeto de ayudar a la toma de decisiones;
c) la toma de conciencia y la capacitación (ver género, capacitación de) de los agentes del desarrollo, en aspectos relacionados con el análisis y la planificación de género;
d) la evaluación del impacto de género de las políticas y proyectos de desarrollo.
Cada marco selecciona, del amplio espectro de elementos que influyen en una situación, un número limitado de factores clave para el análisis, en función de las concepciones y valores subyacentes en cada uno de ellos. Puede, por tanto, construirse una tipología general atendiendo a los enfoques de políticas hacia las mujeres (ver mujeres, enfoques de políticas hacia las) que los sustentan, y diferenciar así los marcos orientados al empoderamiento de las mujeres de aquellos otros cuya finalidad es el logro de una eficiente asignación de recursos. Las principales características de cada marco se resumen en la siguiente tabla y son explicadas a continuación, siguiendo una de las clasificaciones propuestas por March, Smyth y Mukhopadhyay (1999).
| Marcos orientados al logro de una eficiente asignación de recursos | ||
| Denominación | Conceptos clave | Componentes y matrices |
| Marco de Moser (Caroline O. N. Moser) |
|
|
| Marco de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres (Sara H. Longwe) |
|
|
| Enfoque de las Relaciones Sociales (Naila Kabeer) |
|
|
| Marco de Harvard (Overholt, Anderson, Cloud y Austin) |
|
|
| Marco de Planificación Orientada a las Personas (Anderson, Brazeau y Overholt. ACNUR) |
|
|
| Marco de Análisis de Capacidades y Vulnerabilidades (Anderson y Woodrow. Harvard) |
|
|
| Matriz de Análisis de Género (Rani Parker) |
|
|
Fuente: Elaboración propia a partir de March et al. (1999).
1) Marco de Moser (Moser Framework)
Fue desarrollado por Caroline Moser (1993) con el objetivo de sentar las bases para una nueva manera de planificar el desarrollo –la planificación de género- que tome en consideración las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres.
Con objeto de que los planificadores consideren el género como tema de planificación, Moser pretende incorporar una agenda de empoderamiento de las mujeres en la corriente principal de las políticas y programas de desarrollo. “La meta de la planificación de género es la emancipación de las mujeres de su subordinación y su logro de la igualdad, la equidad y el empoderamiento. Esto variará ampliamente en diferentes contextos, dependiendo del grado en que las mujeres estén subordinadas a los hombres” (Moser, 1993, pp. 17).
Este marco se puede usar para planificar a todos los niveles, desde el proyecto concreto hasta el nivel regional, y suele utilizarse en combinación con algunos de los perfiles (de actividades, de acceso y control) proporcionados por el Marco de Harvard. En el centro de la propuesta de Moser están los conceptos de triple rol, necesidades de género y enfoques de políticas sobre mujeres/género y desarrollo (ver género, roles de; género, intereses y necesidades de; mujeres, enfoques de políticas hacia las). Con ellos formula las siguientes herramientas y técnicas necesarias para un proceso de planificación de género:
a) Identificación de los roles de género y triple rol (¿Quién hace qué?): mapea la división genérica del trabajo partiendo del hecho de que, en la mayoría de las sociedades, las mujeres de bajos ingresos tienen un triple rol. Al destacar las actividades reproductivas y comunitarias, además de las productivas, se hace visible el trabajo de las mujeres, que suele ser invisible.
b) Evaluación de las necesidades de género (¿Cuáles son las necesidades prácticas y estratégicas de género de las mujeres?): implica reconocer que las mujeres tienen necesidades particulares que son diferentes a las de los hombres, no sólo a causa de su triple rol, sino también a causa de su posición subordinada respecto a los hombres. Distinguir las necesidades prácticas de las necesidades estratégicas es clave para evaluar el impacto que tendrá la acción de desarrollo en el cambio de la condición y la posición de las mujeres (ver género, intereses y necesidades de).
c) Desagregación de datos en el ámbito del hogar (¿Quién controla qué? ¿Quién decide qué?): dado que la asignación de recursos dentro del hogar es el resultado de un proceso de negociación, se hace necesario establecer quién tiene el control sobre qué recursos en el hogar y quién tiene el poder de tomar decisiones (ver asignación intrafamiliar de recursos).
d) Matriz de enfoques de políticas hacia las mujeres (ver mujeres, enfoques de políticas hacia las): examina qué enfoque se está favoreciendo en un proyecto, programa o política, lo que permite anticipar algunas de las debilidades, frenos y posibles fracasos de los mismos. Los enfoques de las políticas hacia las mujeres definidos por Moser son bienestar, equidad, anti-pobreza, eficiencia y empoderamiento.
e) Consideración del balance del triple rol: las mujeres experimentan demandas conflictivas derivadas de sus responsabilidades reproductivas, productivas y comunitarias, las cuales han de ser tenidas en cuenta por la planificación a fin de no obstaculizarles el desempeño de sus diversos roles (ver género, roles de).
f) Incorporación de las mujeres, las organizaciones con visión de género y las planificadoras, en el proceso de planificación: es esencial para asegurar que las necesidades prácticas y estratégicas sean identificadas e incorporadas en el proceso de planificación.
2) Marco de la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (Women’s Equality and Empowerment Framework)
Este marco ha sido desarrollado por Sara H. Longwe (Zambia) a comienzos de los años 90 y está orientado a clarificar el significado práctico de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, así como a evaluar en qué medida una política o programa de desarrollo apoya el logro de estas metas.
El empoderamiento de las mujeres es definido por Longwe como el fortalecimiento de sus capacidades mediante su acceso a, y su control de, los recursos materiales y culturales y su participación en la toma de decisiones, en condiciones de igualdad con los hombres. Este marco introduce cinco categorías para evaluar el grado de empoderamiento de las mujeres en cualquier área: el nivel del bienestar material (alimentación, ingresos y asistencia médica); el nivel del acceso a los recursos y factores de producción (tierra, trabajo, crédito, capacitación, servicios colectivos, etc.); la concienciación sobre las desigualdades de género; la participación en los procesos de toma de decisiones, elaboración de políticas, planificación y administración de los programas y proyectos de desarrollo; y el control de los recursos del desarrollo y la distribución de beneficios.
Al tiempo que sugiere que estos niveles están en una relación jerárquica (la igualdad en el control es más importante para el desarrollo de las mujeres que la igualdad en cuanto al bienestar material), Longwe define los temas de mujeres como aquellos relacionados con su igualdad con los hombres en cualquier rol económico o social. El grado en que los programas de desarrollo se preocupan por el desarrollo de las mujeres viene dado por la forma en que reconocen o ignoran dichos temas: grado negativo, cuando no se mencionan los mismos; grado neutral, cuando los programas reconocen los temas de mujeres pero su preocupación se limita a asegurar que las intervenciones no empeoren su situación; grado positivo, cuando están positivamente preocupados en mejorar la posición relativa de las mujeres respecto a los hombres.
3) Enfoque de las Relaciones Sociales (Social Relations Approach, SRA)
Este marco ha sido desarrollado por Naila Kabeer (1994) en el Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex, y ha sido utilizado por instituciones gubernamentales y no gubernamentales para planificar programas de desarrollo en muchos países del Sur. Aunque no es su único objetivo, pretende ser una herramienta para analizar las desigualdades de género en la distribución de recursos, responsabilidades y poder, y para diseñar políticas y programas que posibiliten a las mujeres ser agentes de su propio desarrollo.
Este enfoque de planificación define como principal objetivo del desarrollo el bienestar humano, al tiempo que centra su atención en las relaciones sociales –a través de las cuales se organiza la producción y se satisfacen las necesidades– y en la forma en que las mismas son reproducidas por las instituciones. Las relaciones de género son definidas como los aspectos de las relaciones sociales que crean diferencias en la posición de mujeres y hombres en el proceso social, siendo a través de ellas que los hombres consiguen más capacidad que las mujeres para movilizar una variedad de recursos culturales y materiales para su propio beneficio.
Kabeer define cuatro instituciones clave para la producción, el mantenimiento y la reproducción de las relaciones sociales: el Estado, el mercado, la comunidad y la familia. Para analizar la desigualdad social en general, y la desigualdad de género en particular, es preciso conocer cómo operan las instituciones en cinco dimensiones: las reglas (¿Cómo deben ser hechas las cosas?), las actividades (¿Qué se hace?), los recursos (¿Qué es usado para producir qué?), la gente (¿Quién está dentro, quién está fuera, quién hace qué?) y el poder (¿Quién decide?, ¿los intereses de quiénes son atendidos?).
También ha tipificado las políticas de género (ver género, políticas de) diferenciando aquellas que son ciegas al género (las cuales contienen sesgos a favor de las relaciones existentes y tienden a excluir a las mujeres) de aquellas otras conscientes del género que reconocen que los agentes del desarrollo son mujeres y hombres con diferentes necesidades, intereses y prioridades que pueden resultar conflictivos. Éstas se subdividen a su vez en políticas “neutrales de género”, “específicas” y “redistributivas”.
4) Marco de Análisis de Harvard, también llamado Marco de Análisis de Género (Gender Framework Analysis, GFA) o Marco de Roles de Género (Gender Roles Framework, GRF)
Fue uno de los primeros marcos diseñados para el análisis de género, a mediados de los años 80, por Overholt, Anderson, Cloud y Austin, del Instituto de Relaciones Internacionales de Harvard, en colaboración con la oficina Mujer y Desarrollo de la Agencia Internacional de Desarrollo del gobierno estadounidense (USAID). Construido en la época en que el enfoque de la eficiencia (ver mujeres, enfoques de las políticas hacia las) ganaba posiciones en los círculos del desarrollo, este marco enfatiza la importancia de contar con información desagregada por sexo (sobre actividades, acceso y control de los recursos), de cara a lograr mayores niveles de eficiencia y mejoras de la productividad global, en los programas y proyectos de desarrollo.
El Marco de Harvard consiste básicamente en una matriz para recolectar datos a nivel micro (hogar y comunidad), que ayude a los planificadores a diseñar proyectos que contengan una asignación de recursos más eficiente e igualitaria. Es un instrumento útil para conocer qué hacen las mujeres y los hombres en una sociedad determinada, así como los factores que inciden en el diferente acceso a los recursos y su control. Dado que no es su pretensión el lograr la equidad de género en el hogar o la comunidad (ver género, igualdad de), su carácter neutral –en cuanto a la distribución de poder entre mujeres y hombres– lo convierte en un fácil punto de entrada para abordar temas de género en grupos resistentes a tratar las relaciones entre mujeres y hombres en términos de poder (ver género).
El Marco de Harvard contiene cuatro componentes interrelacionados:
a) El perfil de actividades (¿Quién hace qué, cuándo y dónde lo hace?): proporciona información sobre la división genérica del trabajo en el trabajo productivo y reproductivo, en el hogar y la comunidad.
b) El perfil de acceso y control (¿Quién tiene acceso a, y control sobre recursos, servicios, toma de decisiones y beneficios de los proyectos de desarrollo?).
– Acceso significa tener la oportunidad de utilizar determinados recursos para satisfacer necesidades e intereses personales y colectivos.
– Control __se refiere a la posibilidad de utilizar los recursos y tomar decisiones, de manera permanente, sobre su aplicación; significa poder para decidir sobre el uso de los recursos.
– Las __instituciones donde se toman decisiones incluyen el hogar, la comunidad y los grupos de interés u organizaciones sociales y políticas.
c) Factores que influyen en las actividades, el acceso y control de los recursos: la división del trabajo, las tradiciones culturales, la violencia de género (ver género, violencia de), los cambios políticos o la degradación medioambiental, crean oportunidades y limitaciones diferentes para la participación de las mujeres y hombres en el desarrollo.
d) Análisis del ciclo del proyecto: consiste en una serie de preguntas (checklist) __para examinar la propuesta del proyecto o el área de intervención, a la luz de la información desagregada para mujeres y hombres (ver gestión del ciclo del proyecto).
5) Marco de Planificación Orientada a las Personas (People Oriented Planning, POP)
Diseñado en 1992 por funcionarias del acnur (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), este marco es una adaptación del de Harvard para su aplicación con poblaciones de refugiados[Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,ver ACNUR, Refugiado: definición y protección, Refugiados, Campo de, Refugiados: impacto medioambiental, Refugiados medioambientales, Refugiados: problemática y asistencia, Reintegración de refugiadosy desplazados, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Salud de los refugiados] y desplazados internos. Busca una más eficiente asignación de recursos, mediante la identificación de las distintas implicaciones que tienen para las mujeres y los hombres dos elementos que se agudizan en la situación de refugio o desplazamiento: el cambio y la necesidad de protección.
Cuando las personas huyen del desastre o del conflicto, sus vidas cambian rápidamente y en forma dramática; por ello, el marco POP registra las actividades y el acceso a recursos por parte de la población refugiada, tanto antes de su desplazamiento como en la situación de refugio. Por otro lado, este marco busca conocer no sólo lo que las personas refugiadas tienen y no tienen, sino también lo que han perdido y quién se ha beneficiado de ello. El análisis comparativo busca poner de relieve que la población refugiada o desplazada lleva consigo habilidades, conocimientos, actitudes, valores y medios para organizarse, aunque haya perdido todos sus recursos materiales; por tanto, puede participar activamente en la solución de sus propios problemas (ver capacidades).
El Marco POP tiene tres componentes:
a) El __perfil de actividades: dado que el éxodo desorganiza la división del trabajo y los roles de género (ver género, roles de) existentes, es esencial determinar cómo eran esos roles en la etapa previa y cómo han cambiado en la nueva situación. La protección legal, social y personal es una actividad crítica, especialmente para las mujeres y las niñas.
b) El análisis del uso y control de recursos: permite recoger información sobre los recursos utilizados y controlados por mujeres y hombres antes de la partida, y sobre los cuales tienen control en la situación de refugio.
c) El análisis de los factores que influyen en los roles y responsabilidades de hombres y mujeres, y que modifican su capacidad de uso y control de recursos. Incluyen aspectos de orden económico y demográfico, factores socioculturales en el grupo y en la población del país receptor, estructuras institucionales, así como aspectos legales y tendencias a nivel internacional.
6) Marco de Análisis de Capacidades y Vulnerabilidades (Capacities and Vulnerabilities Framework, CVF)
Al igual que el de Planificación Orientada a las Personas, el marco de análisis de capacidades y vulnerabilidades fue diseñado en 1989 para usarse en contextos de ayuda de emergencia a personas afectadas por desastres, pero, a diferencia de aquél, éste no está basado en la experiencia de una agencia de acción humanitaria[Acción humanitaria:debates recientes, Acción humanitaria:fundamentos jurídicos, Acción humanitaria: principios , Mujeres y acción humanitaria , Acción humanitaria:concepto y evolución], sino que es el resultado de un proyecto de investigación realizado por M. Anderson y P. Woodrow en la Universidad de Harvard, el cual examinó los resultados del trabajo de 30 ONG enfrentándose a situaciones de desastre de distinto tipo, en diferentes lugares del mundo.
Dos son los conceptos básicos propuestos por este marco: por un lado, las capacidades existentes en los individuos o grupos sociales (relacionadas con sus recursos materiales/físicos; sociales; y sus creencias y actitudes), que se construyen a lo largo del tiempo y determinan su habilidad para afrontar una crisis y recuperarse de ella; por otro, las vulnerabilidades o factores de largo alcance que debilitan la capacidad de la gente para afrontar catástrofes y se caracterizan por existir antes de los desastres, contribuir a su severidad, hacer más difíciles las respuestas efectivas a los mismos y continuar después de los sucesos.
Este marco se basa en la idea central de que las capacidades y vulnerabilidades de las personas determinan tanto la forma en que los desastres les afectan como su manera de afrontarlos. En consecuencia, trata de visibilizar las fortalezas y debilidades de los colectivos humanos afectados por las crisis, para que las agencias de ayuda no se limiten a resolverles sus necesidades inmediatas sino que también apoyen sus esfuerzos para lograr desarrollo económico y social de largo plazo. En este sentido, este marco aporta un enfoque de desarrollo a la ayuda de emergencia, asumiento que el objetivo de ésta debiera ser el incrementar las capacidades de la gente y reducir sus vulnerabilidades.
El MCV distingue entre capacidades y vulnerabilidades de tipo material, social y actitudinal o sicológica. Dado que desigualdades basadas en el género, la raza/etnia o la clase afectan el acceso de determinados colectivos a los recursos materiales, reducen sus posibilidades de organización y participación, o propician su dependencia y victimización, las categorías género, clase o raza/etnia siempre deben ser integradas al análisis de las capacidades y vulnerabilidades de una colectividad (ver análisis de capacidades y vulnerabilidades).
7) Matriz de Análisis de Género (Gender Analysis Matrix, GAM)
Fue desarrollada por Rani Parker en 1993, respondiendo a la necesidad planteada por promotores del desarrollo que trabajaban con organizaciones de base en el Medio Oriente, bajo fuertes restricciones derivadas de la escasez de fondos y tiempo, el analfabetismo y la insuficiente o inexistente información cuantitativa sobre los roles de género (ver género, roles de).
Este marco ayuda a determinar los diferentes impactos de las intervenciones de desarrollo sobre las mujeres y los hombres, proveyendo de una técnica que permite identificar las desigualdades de género y dar inicio a un proceso de análisis que reta de manera constructiva las concepciones sobre los roles de género en una comunidad. Estando muy influenciado por la ideología de los enfoques participativos, este marco establece que el análisis debe ser hecho por un grupo de la comunidad que incluya a mujeres y hombres en la misma proporción, según los siguientes principios:
a) Todo el conocimiento requerido para el análisis de género existe entre las personas cuyas vidas son el tema de análisis.
b) El análisis de género no requiere los conocimientos técnicos de personas externas a la comunidad, excepto como facilitadoras.
c) El análisis de género no puede ser transformador a menos que sea realizado por las personas que están siendo analizadas.
La matriz tiene cuatro niveles de análisis (mujeres, hombres, hogar y comunidad) y cuatro categorías de análisis (trabajo, tiempo, recursos y factores culturales). Se completa tomando cada nivel y evaluando el impacto del proyecto en cada categoría mostrada. Puede aplicarse en la etapa de planificación, para determinar si los efectos potenciales de género son deseables y consistentes con las metas del programa; en la etapa del diseño, cuando las consideraciones de género pueden cambiar el diseño del proyecto; y durante el seguimiento y la evaluación, para enfocar impactos de mayor alcance del programa. Cl. M.
Bibliografía
- Anderson, M., A. Brazeau y C. Overholt (1992), A framework for People-Orientated Planning in Refugee Situations. Taking Account of Women, Men and Children: A Practical Planning Tool for Refugee Workers, UNHCR, Ginebra.
- Anderson, M. y P. Woodrow (1989), Rising from the Ashes: Development Strategies in Times of Disaster, Westview Press/UNESCO, París.
- Kabeer, N. (1994), Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought, Verso, Londres.
- Longwe, S. H. (1991), "Gender Awareness: The Missing Element in the Third World Development Project", en Wallace y March, Changing Perceptions: Writtings on Gender and Development, OXFAM, Oxford.
- March, C., I. Smyth y M. Mukhopadhyay (1999), A Guide to Gender-Analysis Frameworks, OXFAM, Oxford.
- Moser, C. O. N. (1993), Gender Planning and Development. Theory, Practice and Training, Routledge, Londres. Trad. cast.: Planificación de Género y Desarrollo. Teoría, Práctica y Capacitación, Entre Mujeres-Flora Tristán, Lima, 1995.
- Overholt, C., M. Anderson, K. Cloud y J. Austin (1985), Gender Roles in Development Projects: A Case Book, Kumanian Press Inc, Connecticut.
- Parker, R. (1993), Another Point of View: A Manual on Gender Analysis Training for Grassroots Workers, UNIFEM.