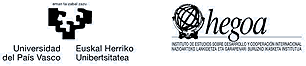Comida o dinero por trabajo,Proyectos/Programas de
Karlos Pérez de ArmiñoProyectos/programas de ayuda alimentaria en los que ésta no se reparte gratuitamente, sino como retribución por la realización de algún trabajo de utilidad pública, bien en especie o en metálico.
Los donantes y la bibliografía especializada vienen prestando creciente atención a las notables posibilidades que para la seguridad alimentaria y para el desarrollo encierra el uso de la ayuda alimentaria como apoyo a proyectos (o programas, si se trata de intervenciones a mayor escala) de__ comida por trabajo (food for work)__ o de dinero por trabajo (cash for work), sean de iniciativa pública o privada (ONG[ONG, Redes de, ONG (Organización NoGubernamental)]). En el primer caso el pago se hace con los alimentos donados por la ayuda, y en el segundo con dinero procedente de la monetización o venta de ésta en el mercado del país. Aunque por lo general la distribución en dinero suele ser preferible para los receptores, así como más eficiente y más sencilla logísticamente, hay ocasiones en las que la falta de un mercado donde se pueda comprar, la negación a las mujeres del control del dinero y otros factores hacen aconsejable el reparto de alimentos (para una clasificación de pros y contras de cada opción, ver monetización).
Estos tipos de intervenciones están especialmente implantados en el Sur de Asia, en especial en la India, donde han sido llevados a cabo con éxito durante décadas. Por su parte, en los años 80, la mayoría de los países africanos han iniciado o reforzado sus programas de empleo público contra la sequía y la pobreza, destacando la experiencia de Etiopía, Botswana y Zimbabwe.
Los proyectos/programas de empleo constituyen un instrumento particularmente útil para reducir la vulnerabilidad de la población tanto en la fase de mitigación de la crisis (esto es, para impedir que se llegue al nivel de desestructuración) como en la de rehabilitación después de aquélla (en la que es preciso reconstruir las infraestructuras así como los medios de sustento de los afectados), aunque pueden llevarse a cabo también en situaciones de emergencia, sobre todo si los trabajos se han planificado con anterioridad. En definitiva, permiten cubrir objetivos tanto de emergencia como de desarrollo:
a) Por un lado, permiten una provechosa transferencia de recursos a los sectores vulnerables, particularmente en las estaciones del año en que las familias carecen de otros ingresos o durante los procesos de aumento de la vulnerabilidad. Los proyectos de empleo contribuyen a mitigar su pobreza y a elevar su poder adquisitivo, potenciar la economía local y evitar que agoten sus reservas o tengan que marcharse a otros lugares en busca de ayuda. En algunos países, como la India y Etiopía, se han convertido en redes de seguridad basadas en el empleo.
b) Al mismo tiempo, crean unos bienes, generalmente públicos, que promueven el desarrollo rural, la actividad económica y la seguridad alimentaria a medio plazo, efectos que pueden ser particularmente beneficiosos en el caso de las zonas más vulnerables y aisladas. Tales bienes son sobre todo infraestructuras económicas y sociales, así como trabajos de conservación medioambiental.
De este modo, tienen un doble impacto positivo sobre la seguridad alimentaria familiar de los sectores vulnerables: a corto plazo, mediante las retribuciones proporcionadas, y, a largo plazo, por la reducción de los factores de riesgo y la mejora de infraestructuras.
Existen diferentes modalidades de proyectos/programas de ayuda por trabajo. Así, por ejemplo, podríamos clasificarlos en función del tipo de empleo que generan: a) empleo de emergencia, para sustituir la pérdida de ingresos en una situación de crisis; b) empleo estacional, para complementar los ingresos en la estación de inactividad previa a la cosecha; c) empleo a largo plazo, para proporcionar ingresos estables a los desempleados o subempleados crónicos, e incluso a veces a profesionales cualificados (maestros, enfermeros); d) empleo permanente, para crear o mantener infraestructuras regulares (carreteras, irrigación).
Los proyectos/programas de empleo también pueden clasificarse en función de los bienes que crean, como generadores de a) bienes productivos (irrigación, drenaje, reforestación); b) infraestructura económica (carreteras, puentes, diques); c) infraestructura social (escuelas, centros de salud).
Como es obvio, los resultados de los proyectos de ayuda por trabajo pueden variar mucho en función de sus características y condiciones específicas. En todo caso, entre sus principales beneficios potenciales podríamos destacar los siguientes:
a) Permiten vincular los objetivos de emergencia con los de desarrollo. No sólo alivian la vulnerabilidad para frenar la crisis alimentaria, sino que proporcionan unas infraestructuras que pueden reducir la vulnerabilidad habitual de la población. Además, los programas de empleo permanentes pueden ser ampliados cuando sea necesario afrontar situaciones de emergencia (ver vinculación emergencia-desarrollo).
b) Permiten una auto-selección de los destinatarios: dado que se suele tratar de actividades manuales poco atractivas, y que las normas laborales exigidas suelen ser bajas, sólo resultan atrayentes para los realmente necesitados, los que tienen dificultad para encontrar otros empleos (por falta de capacitación, pautas discriminatorias, etc.). Para ello es preciso también que los salarios sean moderados, aunque no insuficientes, pues en tal caso no ayudarían a reducir la pobreza. Esto no es óbice para que se utilicen además otros criterios de selección, contratando, por ejemplo, a los que queden por debajo de determinados umbrales de pobreza, a las mujeres cabeza de familia o a los desplazados internos.
c) Respeta los sentimientos de dignidad y autoestima de los beneficiarios. Las personas vulnerables suelen preferir el estatus de trabajadores, en lugar del de simples receptores de donaciones caritativas, al cual inevitablemente le acompaña cierto estigma social. A esta preferencia por la ayuda a cambio de trabajo contribuye el hecho de que posibilita que las familias no tengan que abandonar sus casas, su comunidad y sus actividades, a diferencia de la ayuda proporcionada en campos de ayuda, la cual debe evitarse siempre que sea posible. Tampoco genera el síndrome de dependencia de la ayuda (habitual entre los receptores de ayuda de emergencia), al tiempo que contribuye a cuajar entre los receptores la idea de que deben confiar en su propio esfuerzo (iniciativa propia, ahorro, planificación a medio o largo plazo, etc.). Cuando los programas constituyen un sistema de garantía de empleo mínimo para los pobres, éstos pueden ver el trabajo como un derecho que les pertenece (no como un acto de caridad), estando así en mejores condiciones para exigírselo al gobierno y de presionar a favor de la mejora de sus condiciones.
d) En ocasiones, proporcionan cierta cualificación laboral a los participantes, mejorando sus posibilidades de aspirar a otros empleos o diversificar sus fuentes de ingresos. Del mismo modo, a veces proporcionan una oportunidad para que los más pobres se organicen en la defensa de sus intereses.
e) Por último, ofrecen una buena oportunidad para paliar el deterioro y el déficit de infraestructuras en muchas zonas, así como para frenar la degradación ecológica, mediante técnicas intensivas en mano de obra en contextos donde además, frecuentemente, existe un alto desempleo. La ayuda a cambio de trabajo es por tanto particularmente adecuada en países como los del África Subsahariana, donde se dan todas esas circunstancias. También resulta especialmente indicada en los contextos de rehabilitación posbélica, en los que existe una abundante mano de obra desocupada (retornados, desmovilizados) así como también la necesidad de reconstruir las infraestructuras abandonadas o destruidas durante la guerra.
En cualquier caso, los proyectos/programas de ayuda por trabajo suscitan también diversos problemas que deben ser tomados en consideración:
a) A veces es preciso priorizar un objetivo u otro, esto es, o proporcionar ingresos a corto plazo, o crear bienes e infraestructuras que reduzcan la vulnerabilidad a largo plazo. La experiencia indica que con frecuencia los trabajos realizados con carácter de urgencia no son muy útiles para crear bienes socialmente valiosos a largo plazo, aunque tal propósito sí resulta más factible donde las políticas de empleo intensivo están fuertemente arraigadas e institucionalizadas (como en la India).
b) Pueden resultar bastante exigentes en recursos administrativos y logísticos, en capacidad técnica para diseñarlos, supervisarlos y ejercutarlos, así como en coordinación entre las instituciones implicadas (ministerios, agencias donantes, ONG extranjeras y locales). Con frecuencia los países receptores presentan deficiencias o debilidades en estas áreas, las cuales tienen que ser suplidas por la ayuda internacional. Además, los bienes creados deberían ser de tal naturaleza que la población local tuviera la capacidad técnica y económica para afrontar su mantenimiento a largo plazo, con objeto de garantizar su sostenibilidad. Resulta por tanto necesario contar con una estructura de gestión descentralizada, a nivel de distrito e incluso municipal, que cuente con personal especializado, recursos materiales y financieros, y apoyo técnico desde el centro. La descentralización puede ser costosa, pero garantiza una mayor eficiencia, la participación comunitaria y la rápida adaptación a los cambios.
c) Pueden representar costes de oportunidad significativos para los trabajadores, esto es, pueden suplantar otras posibles actividades y fuentes de ingreso, incluyendo el riesgo de que den lugar a una reducción de la producción agrícola. Pese a la asunción que a veces se hace, los más pobres (y más específicamente las mujeres) no suelen tener tiempo libre con el que asumir una carga adicional de trabajo.
d) La adecuada selección de las zonas y personas beneficiarias resulta una tarea a veces delicada, pero siempre crucial. Un aspecto importante es el alto nivel de autoselección que permiten estos proyectos, pues habitualmente sólo los sectores necesitados están dispuestos a enrolarse en ellos. Por su parte, en la selección geográfica debería priorizarse a las zonas más vulnerables y deprimidas.
e) Las personas que no están en condiciones de trabajar (enfermos, discapacitados, ancianos, niños solos) no pueden beneficiarse de este tipo de proyectos. Por consiguiente, siempre será necesario seguir disponiendo de proyectos de donaciones gratuitas con los que llegar a estos grupos de población.
f) También es importante seleccionar correctamente los bienes que se desean crear, y asegurar que sirvan para reducir la vulnerabilidad de los sectores desfavorecidos, no para el beneficio particular de las elites locales. A tal fin, es deseable la participación de aquéllos y de sus organizaciones en el diseño y gestión de los proyectos, para que los sientan como propios.
g) Hay que tener presente el impacto de los trabajos en las relaciones intrafamiliares, por ejemplo en lo referente a quién controla el presupuesto familiar o a las pautas de consumo. Cuando son las mujeres las empleadas en los proyectos, la retribución obtenida puede dotarles de unos recursos que mejoren su estatus familiar y social. Ahora bien, si el pago es en dinero, con frecuencia éste pasa a ser gestionado por sus maridos. También hay que tener en cuenta que pueden sobrecargar la jornada laboral de las mujeres, dañando su propio bienestar y reduciendo su tiempo para el cuidado de los niños pequeños y para otras tareas domésticas, labores que al final probablemente recaerán sobre los niños (especialmente niñas) mayores (como la recogida y acarreo de la leña y el agua) (ver género, roles de).
h) Es necesario tener en cuenta que las necesidades de consumo alimentario de los trabajadores se incrementan debido al esfuerzo físico del trabajo, lo que puede incrementar su déficit calórico y resultar problemático en situaciones de hambruna.
i) Por último, frecuentemente la mano de obra tiene una cualificación y motivación bajas, y los proyectos presentan deficiencias técnicas y administrativas. Por consiguiente, los niveles de productividad, eficiencia y calidad del trabajo son habitualmente insatisfactorios, y su sostenibilidad escasa. Para lograr un equilibrio entre dos objetivos, la maximización del empleo y la calidad del producto, a veces es necesario introducir cierta tecnología, aunque sea a costa de emplear algo menos de mano de obra.
A fin de que estos proyectos/programas sirvan mejor al objetivo de vincular la ayuda de emergencia con la de desarrollo, en los últimos años se ha despertado una ola de entusiasmo a favor de la creación de Redes de Seguridad Basadas en el Empleo. Éstas consisten en una batería de proyectos, diseñados con participación de las comunidades, que se mantienen en reserva y se van ejecutando en función de las necesidades de empleo, con lo que la red es flexible y se expande cuando aparece una crisis (por ej., una sequía). Las redes de empleo pueden ser un instrumento decisivo para la prevención[Prevención de conflictos, Prevención de desastres] y mitigación de las crisis alimentarias, por cuanto la transferencia de ingresos frena el incremento de la vulnerabilidad e impide el desencadenamiento de la hambruna.
Estas redes comparten objetivos tanto de la ayuda de emergencia como de la de desarrollo. Como ocurre con la ayuda de emergencia, su objetivo esencial es proporcionar unos recursos de socorro que permitan la supervivencia (haciéndolo a cambio de trabajo, para evitar la dependencia de las donaciones). Sin embargo, al igual que en la ayuda de desarrollo, las redes requieren una planificación institucional previa; al tiempo que la construcción de infraestructuras es también un objetivo importante, aunque no el principal, que permite la reducción de la vulnerabilidad a largo plazo.
Estas redes se pueden constituir a partir de los mecanismos de ayuda ya existentes, mediante una evolución o bien de los proyectos de emergencia (donaciones), o bien de los de desarrollo, dotándoles de flexibilidad y capacidad para responder a las necesidades inmediatas de las emergencias, en lugar de buscar meramente la creación de infraestructuras a largo plazo (Maxwell, 1993).
Redes de empleo de este tipo se han desarrollado en la India y, recientemente, en países africanos como Etiopía. Pero la idea tiene antecedentes, cuando menos, en el siglo XIX, con normas jurídicas como la Poor Law de Gran Bretaña y el Famine Code de la India (Drèze y Sen, 1989).
En suma, teniendo en mente las dificultades que encierran los proyectos de comida o dinero por trabajo, pero también sus grandes posibilidades, podríamos concluir que deberían ser priorizados por encima de las donaciones de alimentos, cuando se reúnen las siguientes condiciones: a) se pueden diseñar proyectos viables; b) se pueden llevar a cabo en plazos asumibles en función de la gravedad de la situación; c) se dispone del personal técnico y de gestión suficiente; d) existen trabajadores interesados y con las condiciones físicas necesarias; e) los proyectos son socialmente útiles, económicamente justificados, técnicamente correctos y adaptados a la situación de los beneficiarios, para lo cual tienen que diseñarse siguiendo el enfoque del marco lógico; f) los trabajos no compiten y sustituyen otras actividades generadoras de recursos, lo que exige que los salarios sean moderados (para atraer a los más pobres y no estimular el abandono de otros trabajos) y que sean compatibles con el calendario agrícola (para que no lleven a descuidar las labores del campo). K. P.
Bibliografía
- Drèze, J. y A. Sen (1989), Hunger and Public Action, Clarendon Press, Oxford.
- Hyder, M. (1996), "From Relief to Development: Food for Work in Bangladesh", en Disasters, vol. 20, nº 1, Overseas Development Institute, Londres, pp. 21-33.
- Maxwell, S. (1993), Can a Cloudless Sky have a Silver Lining? The Scope for an Employment-Based Safety Net in Ethiopia, Food-for-Development Discussion Paper nº 1, World Food Programme, Addis Abeba (Etiopía), junio.
- Pérez de Armiño, K. (2000), Ayuda alimentaria y desarrollo. Modalidades, criterios y tendencias, HEGOA, Universidad del País Vasco, Bilbao.
- Singer, H. W., J. Wood y T. Jennings (1987), Food Aid. The Challenge and the Opportunity, Clarendon Press, Oxford.
- Von Braun, J., T. Teklu y P. Webb (1991), Labor-Intensive Public Works for Food Security: Experience in Africa, Working Papers on Food Subsidies, nº 6, International Food Policy Research Institute, Washington.